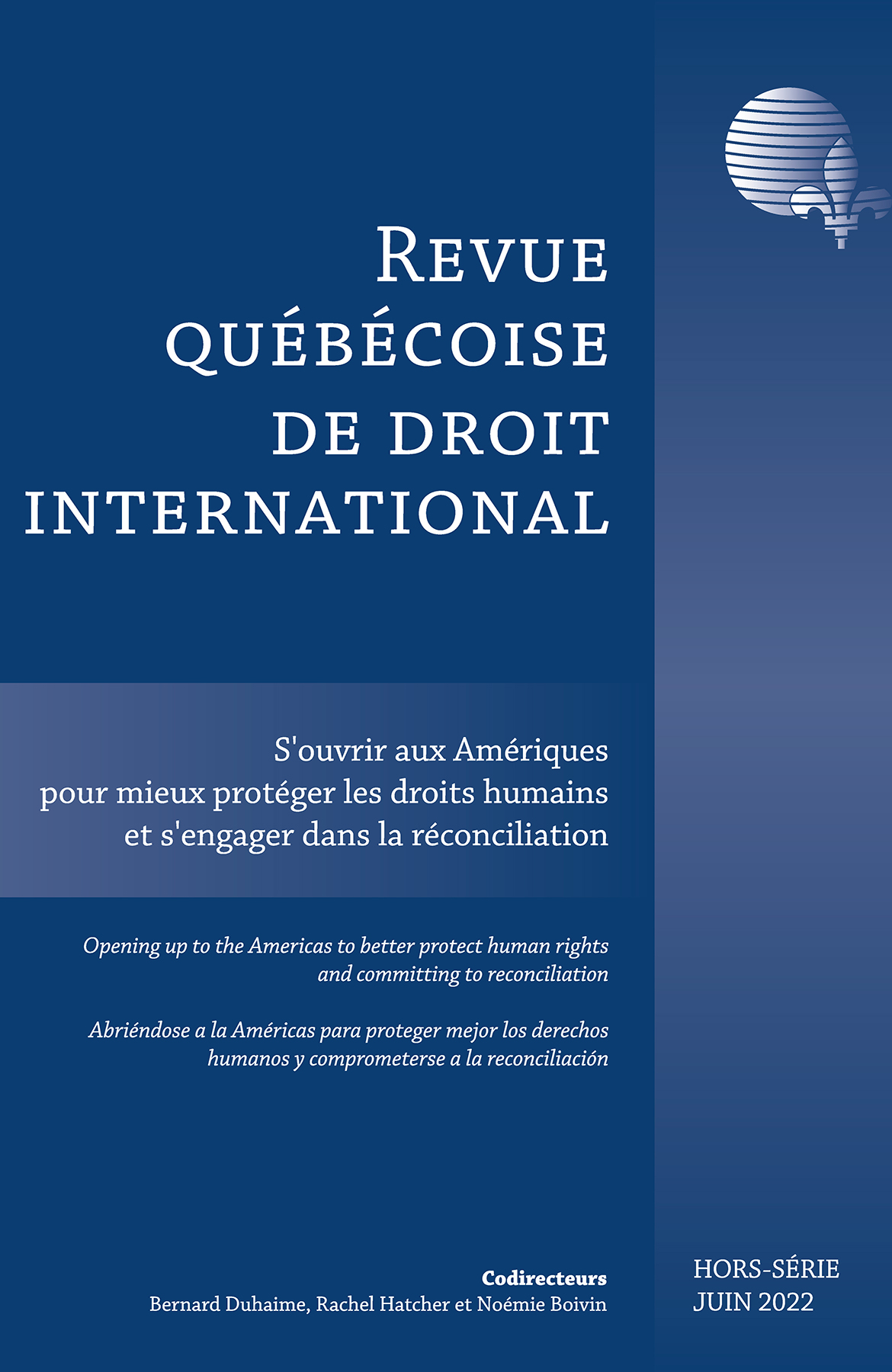Résumés
Resumen
La evolución de los principios de justicia transicional en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos debe verse con un enfoque jurídico que ponga de manifiesto la frondosa jurisprudencia que se ha producido en respuesta a las trabas y obstáculos en diversos países para la realización de la justicia. Esto es especialmente cierto en América Latina, donde el sistema interamericano de protección ha establecido con firmeza varias de estas obligaciones internacionales del Estado. Pero no se trata de reglas aplicables solamente en el ámbito interamericano, sino que se reproducen de diversas formas en otros sistemas regionales y también en la jurisprudencia de órganos de tratados y de procedimientos especiales en el sistema universal de protección de los derechos humanos.
Pero además del enfoque jurídico, es importante analizar esta evolución desde una perspectiva sociohistórica, es decir, desde la lucha de sectores sociales de nuestros países para superar los obstáculos a la realización de la justicia. Algunos de esos obstáculos eran y son de jure, en la forma de leyes de amnistía (bajo diversos nombres), normas de prescripción de la acción penal por el paso del tiempo, abusos de la discreción del ministerio público fiscal para no ejercer dicha acción penal en casos graves, y otras maniobras procesales o jurisdiccionales destinadas a proteger a ciertos acusados. Estas luchas resultaron en la ampliación de espacios para los movimientos de víctimas y para la sociedad civil en su conjunto, y en algunos casos motivaron el diseño de políticas públicas que consiguieron — en mayor o menor medida — a la reducción de la esfera de impunidad para las atrocidades masivas.
Résumé
L’évolution des principes de justice transitionnelle en droit international des droits humains doit être considérée à travers un prisme juridique qui met en évidence la foisonnante jurisprudence qui a été produite en réponse aux obstacles et aux entraves à la réalisation de la justice rencontrés dans divers pays. Cela est particulièrement vrai pour l’Amérique latine, où le système interaméricain de protection a fermement établi plusieurs obligations qui incombent à l’État en matière de justice transitionnelle. Toutefois, ces obligations ne sont non seulement applicables aux Amériques, mais aussi sous diverses formes reproduites dans d’autres systèmes régionaux de droits humains ainsi que dans la jurisprudence des organes de traités et des procédures spéciales du système universel de protection des droits humains.
En plus de l’approche juridique, il importe d’analyser cette évolution depuis une perspective sociohistorique, c’est-à-dire à partir de la lutte des secteurs sociaux de nos pays pour surmonter les obstacles à la réalisation de la justice. Certains de ces obstacles étaient et sont toujours de jure, sous la forme de lois d’amnistie (sous différents noms), de prescription des poursuites pénales en raison du passage du temps, d’abus du pouvoir discrétionnaire des procureurs de ne pas entamer des poursuites dans des cas graves, et d’autres manoeuvres procédurales ou judiciaires destinées à protéger certains accusés. Ces luttes ont conduit à l’élargissement des espaces publics pour les mouvements de victimes et la société civile dans son ensemble ainsi que, dans certains cas, à l’élaboration et à la mise en oeuvre de politiques publiques qui ont réussi, à différents degrés, à réduire la sphère d’impunité pour les cas d’atrocités de masse.
Abstract
The evolution of the principles of transitional justice in International Human Rights Law must be viewed through a legal lens that highlights the rich jurisprudence that has been produced in response to the barriers and obstacles to the realization of justice encountered in various countries. This is especially true in Latin America, where the Inter-American system has firmly established several international obligations of the State necessary to such transitions. These rules are not only applied and construed in the Americas, but they are also reproduced in various forms in other regional systems as well as in the jurisprudence of treaty bodies and special procedures of the universal human rights system.
But, in addition to the legal approach, it is important to analyze this evolution from a socio-historical perspective, that is to say, from the perspective of the struggle of social sectors in our countries to overcome the obstacles to the realization of justice. Some of these obstacles were and are de jure, in the form of amnesty laws (under various names), statutes of limitation for criminal prosecution due to the passage of time, abuses in the exercise of discretionary powers of public prosecutors leading them to not exercise such criminal prosecution in serious cases, and other procedural or jurisdictional maneuvers aimed at protecting certain defendants. These struggles resulted in the expansion of spaces for victims’ movements and for civil society as a whole, and in some cases led to the design of public policies that succeeded — to a greater or lesser extent — in reducing impunity for mass atrocities.
Corps de l’article
Esta publicación se enmarca en la continuación de los temas desarrollados en las sesiones anteriores y tiene como objetivo hablar de los orígenes de la justicia transicional que, de muchas maneras, nació en América Latina.[1]
Dos dimensiones caracterizan la justicia transicional. La primera dimensión alude a procesos de lucha social en sociedades enfrentadas con legados históricos de violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos, en el contexto de una transición de la dictadura a la democracia o del conflicto armado a la paz. Concretamente, esas luchas sociales han desarrollado estrategias para reivindicar la memoria de los caídos, insistir en la verdad, en la justicia, en las reparaciones y en las medidas de no repetición.[2] La segunda dimensión es que esas mismas luchas sociales han dado lugar a desarrollos normativos de marcado progreso en el derecho internacional de los derechos humanos. El progreso ha sido rápido porque hace 15 o 20 años, hablábamos de "normas emergentes" lo cual implicaba una cierta falta de firmeza en su carácter vinculante. Hoy, en cambio, aludimos a tales normas como claramente obligatories para los Estados aunque en su implementación en el derecho interno pueda haber un margen de acción en la elección de alternativas. Se trata, pues, de normas vinculantes de derecho internacional sobre qué le deben las sociedades a las víctimas de atrocidades masivas en el momento en que las naciones emergen de dictaduras o de conflictos armados. Dicho de otro modo, hoy los Estados tienen obligaciones afirmativas en cuanto a la reivindicación del pasado reciente y al restablecimiento de la justicia, la verdad y la memoria.[3]
Obviamente, la justicia transicional hoy se nutre de otras experiencias, no solamente de América Latina, especialmente las del Europa oriental después de la caída del muro de Berlín[4] y, en una tercera etapa, la experiencia sudafricana.[5] Es cierto que la justicia transicional se ha transformado en una herramienta importante para enfrentar procesos de este tipo en todas las latitudes del mundo.
En cuanto al origen de esto que llamamos justicia transicional, empieza con las transiciones de la dictadura a la democracia en Argentina y en Chile, en momentos en que la sociedad tenía legados históricos de atrocidades masivas que dejaban en esos momentos heridas abiertas en el tejido social y que estaban rodeadas de ocultamiento y de negacionismo[6]. Tales atrocidades masivas incluían las desapariciones forzadas de personas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la detención arbitraria y prolongada, y hasta el exilio forzado. Todas estas variaciones de la crueldad estatal reclamaban una respuesta. Estas respuestas se dieron en un contexto donde había también una gran ansiedad por restituir una forma de gobierno y de convivencia democrática con el ejercicio efectivo de las libertades públicas. Al mismo tiempo, esa restauración democrática remitía a la necesidad de la reafirmación del estado de derecho, entendido como la situación en la que la ley se cumple y las instituciones cumplen en cada caso con el rol que deben cumplir, sin excepciones discriminatorias. El estado de derecho es un régimen en el cual no existen privilegios para quienes hayan cometido crímenes mientras vestían uniformes oficiales o representaban a la autoridad estatal.
En ese sentido, había en esos momentos grandes obstáculos para la realización de la verdad y la justicia. En primer lugar, había la existencia de autoamnistías, como el decreto que Pinochet se dictó para sí mismo en 1978[7]. Pero también, en los momentos iniciales de la transición democrática, había obstáculos erigidos por las “pseudo amnistías” como las leyes a las cuales hace mención Sol Ana Hourcade en su ponencia, y a las que se agrega la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en Uruguay. Llamo “pseudo amnistías” a estas leyes porque la palabra amnistía no se menciona y, sin embargo, su efecto concreto — así como el objetivo perseguido — era el de ser amnistías.[8] Asimismo, había en una gran medida impunidad de facto, no de iure, en el sentido de la falta de voluntad de los gobiernos de las muy jóvenes democracias de tocar estos temas, de impulsar acciones penales, o mínimamente de lleva a cabo investigaciones.[9]
Como ya se ha mencionado en este número especial, había amenazas muy concretas contra la continuidad del sistema constitucional, amenazas que no se podían descartar y aún menos en ese momento, por la proximidad cronológica con lo que había pasado recientemente[10]. Había momentos en que algunos de buena fe[11] decían que era mejor no menear mucho este asunto porque “estamos más preocupados por las violaciones futuras que por las pasadas y por lo tanto mejor no provocar a la bestia a volver a tomar el poder y cometer otras atrocidades.” La historia no les dio la razón a estas personas de buena fe, porque no entendieron que la verdad era la única manera de impedir y prevenir que tragedias como estas vuelvan a ocurrir en el futuro. La prevención de nuevas atrocidades pasaba necesariamente por restaurar la verdad, la justicia y la memoria, y no ocultarlas ni negarlas: es decir, dar justicia a las víctimas y a sus familiares.
Por supuesto, había también complicidad con la impunidad por parte de sectores políticos y de sectores sociales que querían que el nuevo estado democrático mantuviera el statu quo de privilegios y exclusión. Estos sectores entendían que ese statu quo estaba más garantizado con fuerzas armadas y policiales que no fueren vulneradas por las aspiraciones democráticas de justicia de las víctimas y de otros[12]. Pero, en el mismo tiempo, había algunos factores de transformación importante que se mencionan en otros capítulos de este volumen y que son, en primer lugar, las organizaciones de víctimas y las ONGs de derechos humanos que habían nacido al calor de la dictadura, y las que se fueron formando en el momento en que había posibilidad de mayor libertad de expresión y de movilización popular[13]. Además, estas organizaciones, en muchos casos, tenían un liderazgo de una gran sofisticación política y altísima responsabilidad moral, con lo cual a poco andar se ganaron la adhesión de cada vez más amplios círculos de la opinión política. Con eso, se constituyeron eventualmente en una fuerza que podía superar estos obstáculos.
La capacidad que se ha desarrollado permitió expandir la agenda de derechos humanos a círculos que no fueron directamente afectados. Afortunadamente, se ha mantenido 35 o 40 años después y explica por qué todavía no ha habido retrocesos, o por lo menos no definitivos, en cuanto a los valores de la justicia transicional en nuestro continente. Esto no quiere decir que no haya siempre la posibilidad de retrocesos, como en la insistencia de algunos en la reivindicación de las peores formas de la Guerra Sucia; pero afortunadamente, la línea se mantiene y nuestras sociedades en general están completamente identificadas con la necesidad de la justicia como parte del Estado de derecho y como parte de las reivindicaciones democráticas.
Por eso, en aquellos momentos se experimentó con distintas formas de recuperar la verdad, la memoria y la justicia, desde las formas de buscar la verdad y la obligación de revelarla a la sociedad entera y a los familiares especialmente, pero también desde sofisticaciones en la forma de hacerlo. Por ejemplo, la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú, que mencionó Cynthia Milton, es una forma más reciente que representa una etapa superior en la forma en que se enfrentan estos procesos de verdad. De hecho, además de escuchar a las víctimas en el cuadro de la comisión y de las audiencias públicas, fue una de las primeras comisiones que se trasladó al territorio[14] y, tal como explicó Luz Marina Monzón Cifuentes en su contribución, en Colombia, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas está haciendo lo mismo.[15]
En cuanto a esa Comisión de la verdad y reconciliación del Perú, es importante destacar que es la primera que analiza de forma más equitativa las violaciones cometidas por ambos bandos en el conflicto armado. Y, aun así, esta comisión es vilipendiada como demuestra Cynthia Milton.[16] Pero, además de los experimentos con la verdad que ya se han explicado y que se han ido perfeccionando, también ha habido intentos de hacer justicia, tal como en el caso analizado por Cynthia Milton y en los otros casos investigados por los autores en esta revista. Se consiguió sobreponerse a formalismos y normas de derecho interno restrictivas que impedían la posibilidad de enfrentarse al pasado, se superaron las leyes de amnistía, de autoamnistía o de “pseudo amnistía” y se superó en alguna medida también la impunidad de facto mediante el recurso al derecho internacional.[17] La noción de crímenes de lesa humanidad es una contribución del derecho internacional que empezó con el juicio de Núremberg[18] y que se concretizó con los desarrollos normativos que han habido en la Corte Interamericana[19] y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[20]. Asimismo, las normas que, en mayor o menor medida, acogen los órganos de protección universal de Naciones Unidas, así como las cortes y comisiones regionales que existen en otros continentes, consagran de la misma manera y con una llamativa uniformidad que hay ciertos delitos[21] que no se pueden tolerar. Frente a esos delitos, por su condición de estar insertos en un ataque masivo o sistemático contra la población civil, se requiere del Estado una respuesta que no puede prescindir de la investigación, procesamiento y castigo de los que resulten ser responsables.
De la misma forma, se hicieron ensayos con la reparación a las víctimas, incluyendo la reparación moral, el pedido de disculpas, la reivindicación de la memoria de las víctimas y con las medidas llamadas de “no repetición”. Esas pueden resumirse como reformas institucionales profundas para que aquellos que violaron y que abusaron de su poder en las instituciones públicas, fuerzas armadas, policiales y hasta en la justicia y el Ministerio Público, no puedan seguir ejerciendo sus funciones en instituciones ahora remozadas y adaptadas al Estado democrático. Claramente hubo desafíos distintos cuando se trataba de poner fin a conflictos armados, sin embargo, en los casos en los que los conflictos armados se resolvieron con intervención de la comunidad internacional como en El Salvador y luego en Guatemala, se reivindicó la necesidad de que se respetaran estos principios internacionales sobre justicia, verdad, reconciliación, reparaciones y reforma institucional.
Obviamente, el ejemplo más reciente es el de Colombia, donde podemos tener distintas apreciaciones sobre cuánta verdad, cuánta justicia y cuánta reparación va a haber, pero sí sabemos por lo menos que el acuerdo de paz de La Habana respeta este principio internacional de que hay ciertos delitos que no pueden quedar impunes. Aún si se autorizan algunas reducciones de pena para los responsables de delitos graves, se han condicionado estas reducciones de pena a la obligación de contribuir a la verdad y a la justicia para todas las víctimas. A priori, el acuerdo, la enmienda constitucional y la legislación que se dictaron a raíz del acuerdo respetan a estos principios internacionales ya mencionados, a despecho de que vamos a tener que ver cómo termina el asunto y qué pasa cuando se cumpla todo el desarrollo del acuerdo de paz de Colombia, para saber si efectivamente se ha logrado reivindicar la verdad y la justicia.
El texto de José Antonio Guevara Bermúdez trata algunos de los desafíos actuales de la justicia transicional, tomando por ejemplo la situación en México y, más precisamente, la falta de claridad que existe con respecto a alguna de las discusiones que se han dado. Destaca, sobre todo y más gravemente, el silencio del nuevo gobierno mexicano frente a una propuesta detallada que las organizaciones de la sociedad civil mexicana le han hecho.[22] No obstante, ha habido ya algunos avances, por lo menos en el caso Ayotzinapa.[23] En la sección de Rachel Hatcher, se trata de la situación en El Salvador y especialmente que todavía sigue abierto el caso de El Mozote[24], caso que debe llegar a una sentencia justa en su momento[25]. El panorama que es más desolador es el de Guatemala, donde no solamente se han revertido conquistas como el juicio por genocidio del General Efraín Ríos Montt y uno de sus secuaces, sino que hay todo un embate de represalias contra quienes intervinieron en esos juicios, y también contra quiénes ayudaron durante 12 años a la labor importantísima de la CICIG.[26]
Al considerar la situación actual, es posible ser escéptico sobre la posibilidad de que haya avances con los principios de justicia de transición frente a otros grandes problemas que tienen nuestras sociedades. Tratar de aplicar los principios de la justicia transicional a las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales no les hace favor a estos derechos porque no se puede establecer responsabilidades penales individuales por violaciones que son estructurales, hasta ancestrales y que han sido permanentes en la sociedad, o al menos de larga data.[27] Asimismo, la lucha contra la corrupción debe tener otros elementos y no tratar de copiar los mecanismos de justicia transicional, porque para ella, estos principios no parecen ser una respuesta fructífera. Tanto para la lucha contra la corrupción como para la implementación de la justicia distributiva se necesitan propuestas concretas y la decisión política de verlas avanzar.[28]
Un retroceso importante es la falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Gomes Lund y otros c Brasil[29] y Gelman c Uruguay[30]. En el caso de Brasil, hay además retrocesos políticos y hasta mediáticos y culturales importantes, con un presidente que reivindica a la tortura. Se está generando un efecto bastante negativo sobre la sociedad.[31] Sin embargo, hay fuerzas tanto en Brasil como en Uruguay que siguen interesadas en que no se olviden las violaciones cometidas por ambas dictaduras y que de alguna manera se siga adelante con alguno de los procesos que se puedan seguir adelante.
Para terminar, este proceso de 40 años ha mejorado de manera importante los instrumentos con que contamos para luchar contra la impunidad. Lo que se ha instalado es, por un lado, que todos estos procesos deben tener una amplia y activa participación de las víctimas o de sus familiares y de sus organizaciones. En materia de justicia, cada vez se insiste más en que los procesos penales tienen que dar la oportunidad a las víctimas de participar, ya sea como querellante — o partie civile cómo se dice en francés — o de alguna otra manera para que el proceso penal no esté circunscripto a la completa autonomía y discrecionalidad de los Ministerios Públicos para decidir si se persigue o no la justicia. En los procesos de búsqueda de la verdad y en las reparaciones deben participar las víctimas, tanto en el diseño de esos mecanismos como en su ejecución. De tal manera que quizás las víctimas y sobrevivientes de atrocidades masivas no sean sujetos pasivos a quienes, con suerte, solamente se las escucha; antes bien, deben ser participantes activos para que también puedan ser agentes de transformación. En cuanto a la reforma institucional, ha sido imprescindible que las víctimas participen en señalar a aquellos elementos que todavía quedaban en las fuerzas de seguridad, en la justicia o en el Ministerio Público y que habían participado activamente en violaciones masivas y sistemáticas en el pasado reciente.[32] Esa descalificación, el vetting como le dicen en las Naciones Unidas[33], es esencial para la reforma institucional y es un principio fundamental de medida de no repetición consagrado por el derecho internacional de los derechos humanos.
Sin embargo, el logro que ha tenido mayor significación es que se ha reivindicado a la memoria, que no es uno de los cuatro mecanismos, pero que sí se ha hecho lugar en la justicia transicional como uno de los objetivos principales que tienen todos estos mecanismos y todos estos procesos sociales. El objetivo es que no se olviden ni estos hechos atroces ni el sufrimiento de sus víctimas, porque si reivindicamos la memoria, hacemos más posible que no se vuelva a repetir lo que sucedió en el pasado.
Por último, en cuanto a la reconciliación, es necesario subrayar por qué es una “mala palabra” en la Argentina: es porque era la excusa para que no se hiciera nada. Era la imposición de la reconciliación como un valor que al final no tiene ninguna diferencia con la impunidad.[34] En cambio, a lo largo de todos estos procesos, la reconciliación nacional ha obtenido su lugar real y verdadero en el programa de la justicia transicional. Fundamentalmente, la reconciliación es un estado de ánimo individual de las personas que han sido victimizadas y también un estado social en el cual la sociedad se ve a sí misma como en equilibrio y con posibilidades de resolver sus conflictos sin violencia y con respeto a las opiniones y a los derechos de todos. Ese estado de ánimo es un estado al que se llega, no es un estado que se decreta desde el poder. Y se llega a él a través de procesos, precisamente a través de los procesos de verdad, justicia, reparaciones y medidas de no repetición ejecutados de buena fe, con debida diligencia, y hasta el máximo de las posibilidades de la sociedad y del Estado. En esas condiciones, la reconciliación sí tiene un gran valor, pero tiene un gran valor como meta, no como estado impuesto desde el poder. De esta manera, la reconciliación es efectiva también como una forma de prevención de violaciones de derechos humanos en el futuro.
***
Estas son las cuestiones que animan actualmente la justicia transicional y que dan esperanza porque demuestran que nuestras sociedades en todo el continente van a seguir luchando por estos principios y estas reivindicaciones, sin perjuicio de que nunca van a faltar las marchas atrás, las presiones y los intentos de revisionismo histórico.
Parties annexes
Notas
-
[1]
Los orígenes de la justicia transicional se enmarcan en el contexto general del desarrollo de los derechos humanos y del derecho humanitario, y tienen por punto de inicio las discusiones y normas desarrolladas en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial y los procesos judiciales que siguieron. Sin embargo, fue en los años 80 y 90, con la caída de regímenes autoritarios y los procesos de democratización, que empezó el proceso de transición que está a la raíz de la concepción de justicia transicional tal como la concebimos hoy. Cabe mencionar que el término “justicia transicional” es un neologismo creado en los círculos académicos en los Estados Unidos en esos mismos años. Véase, inter alia, Ruti G Teitel, Justicia transicional (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017); Ruti G Teitel, Globalizing Transitional Justice: Contemporary Essays (New York: Oxford University Press, 2014); Ruti G Teitel, “Genealogía de la Justicia Transicional” (2003) 16 HHRJ 69 [traducción de Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile]; Marcos Zunino, Justice Framed: A Genealogy of Transitional Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 2019); Paige Arthur, “How Transitions Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice” (2009) 31:2 HRQ 321; Due Process of Law Foundation, Víctimas sin mordaza: El impacto del sistema interamericano en la justicia transicional en Latinoamérica: los casos de Argentina, Guatemala, El Salvador y Perú, traducción de Gabriela Inés Haymes (Washington: DPLF, 2007) [DPLF, Víctimas sin mordaza].
-
[2]
Véase, por ejemplo, Kieran Mcevoy & Lorna McGregor, Transitional Justice from Below: Grassroots Activism and the Struggle for Change (Portland: Hart Publishing, 2008); Juan E Méndez, “Victims as Protagonists in Transitional Justice” (2016) 10 Intl J Transitional Justice 1; Kiran Grewal, “The Role of Victims in Transitional Justice: Agency, Cooption and Exclusion” (2019) 13:3 Intl J Transitional Justice 608; Cheryl Lawther, Luke Moffet & Dos Jacobs, dirs, Research Handbook on Transitional Justice, (Northampton: Edward Elgar, 2017).
-
[3]
Los cuatros principios y obligaciones que conforman el núcleo de derechos aplicables en procesos de transición son: el derecho a saber (derecho a la verdad), a la justicia, a obtener reparación y las garantías de no repetición de las violaciones. Estos principios a su vez requieren cuatro tipos de “enfoques” : “Procesos penales, por lo menos contra los principales responsables de los crímenes más graves. Procesos de ‘esclarecimiento de la verdad’ (o investigaciones) sobre las violaciones de derechos por parte de órganos no judiciales. […] Reparaciones de diversas formas — individuales, colectivas, materiales y simbólicas — en caso de violaciones de derechos humanos. Reformas jurídicas e institucionales que pueden afectar a la policía, la justicia, el ejército y los servicios de información militar.” Véase, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión, Doc of ECOSOC, 49o período de sesiones, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, (1997); y ICTJ, “¿Qué es la justicia transicional?”, en línea: Centro Internacional para la Justicia Transicional <https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>. Véase también, Consejo de Derechos Humanos, Pablo de Greiff, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 21o período de sesiones, Doc of ONU AG A/HRC/21/46, 9 de agosto de 2012; Juan E Méndez, “Accountability for Past Abuses” (1997) 19:2 HRQ 255; Juan E Méndez & Javier Mariezcurrena, “Accountability for Past Human Rights Violations: Contributions of the Inter-American Organs of Protection” (1999), 26:4 SJ 84; Catalina Botero Marino & Esteban Restrepo Saldarriaga, “Estándares Internacionales y Procesos de Transición en Colombia” en Angelika Rettberg, dir, Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2005) 19; DPLF, Víctimas sin mordaza, supra nota 1 a la p 269; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 15: Justicia Transicional, en línea: Corte Interamericana de derechos humanos <https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo15.pdf>.
-
[4]
En Europa, es posible hablar de justicia transicional en tres momentos claves: (i) el fin de la Segunda Guerra Mundial, (ii) el conflicto en Irlanda del Norte y (iii) la transición a regímenes desde gobiernos autoritarios hacia democracias en España, Portugal, Grecia y Europa Central y Oriental. Sin embargo, hubo mecanismos de justicia transicional en el sentido actual del término únicamente durante esta tercera y última etapa, y particularmente en Europa Central y Oriental. En esta región, los mecanismos de justicia transicional presentaron varias debilidades, pero dieron alguna luz sobre el pasado y los retos que enfrenta la región para su consolidación. En general, hubo procesos de justicia en el cuadro de mecanismos internacionales (Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY), mixtos o híbridos (Sección de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia y Herzegovina y el Tribunal Especial para Kosovo) y nacionales, de acceso a los archivos y a la información, de depuración de la administración pública, de restitución, de memorialización, de desarme, de desmovilización y reinserción, y de otras índoles. En Alemania y en Rumania, por ejemplo, hubo comisiones de investigación para el esclarecimiento del pasado. Asimismo, cabe observar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado una jurisprudencia que ha tratado de manera directa e indirecta asuntos relativos a la justicia transicional, por ejemplo, sobre el acceso a archivos, la interdicción de amnistías generales, la restitución de la propiedad, la depuración de la administración pública y procesamiento penal de autores responsables de crímenes que no eran considerados criminales al momento de los hechos. Véase, Lavinia Stan, “Transitional justice in Central and Eastern Europe” en Cheryl Lawther, Luke Moffet & Dos Jacobs, dirs, Research Handbook on Transitional Justice (Northampton: Edward Elgar, 2017) 508; Eva Brems, “Transitional Justice in the Case Law of the European Court of Human Rights” (2011) 5 Intl J Transitional Justice 282; Laura Davis, The European Union and Transitional Justice (Initiative for Peacebuilding e International Center for Transitional Justice, Junio 2010); International Center for Transitional Justice, “Bosnia and Herzegovina: Submission to the Universal Periodic Review of the UN Human Rights Council Seventh Session: February 2010”, 8 septiembre 2009, en línea: ICTJ <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-FormerYugoslavia-Bosnia-Review-2009-English.pdf>; Centro Internacional para la Justicia Transicional, Transiciones en contienda : disyuntivas de la justicia transicional en Colombia desde la experiencia comparada (Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2010).
-
[5]
Véase, por ejemplo, Aryeh Neier, “Prosecutions: Who and for What? Four Views” en Alex Boraine et al, dirs, Dealing with the Past: Truth and Reconciliation in South Africa (Cape Town: Institute for Democratic Alternatives in South Africa, 1994); John Dugard, “Reconciliation and Justice: The South African Experience” (1998) 8 TCP 1001; Diana Patricia Ortega García, “Experiencias internacionales de justicia transicional: Colombia, Sudáfrica e Irlanda del Norte” (2020) 1 RTD 167; Truth and Reconciliation Commission of South Africa, “The TRC Report” (1998), en linea: Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report <https://www.justice.gov.za/trc/report/>.
-
[6]
Véase, Leonardo G. Filippini, “Argentina” en DPLF, Víctimas sin mordazal, supra nota 1, 101; Michelle Frances Carmody, Human Rights, Transitional Justice, and the Reconstruction of Political Order in Latin America (Cham: Palgrave Macmillan, 2018); Juan E Méndez, “National Reconciliation, Transnational Justice, and the International Criminal Court” (2001) 15:1 EIA 25.
-
[7]
Ley de Amnistía - Decreto Ley 2191: Junta Militar presidida por Pinochet, CEME, 18 abril 1978, en línea: CEME <https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/Chile90-AmnestyLaw_decree2191.pdf?iframe=true&width=90%25&height=90%25>.
-
[8]
Véase, Leonardo Filippini, “Reconocimiento y justicia penal en el caso Gelman” (2012) 8 ADH 185; Nicolas Abraham & Eugenia Mattei, “Nuevo comienzo democrático en Uruguay: la ley de caducidad en querella” (2012) 3:2 AYR 95; DPLF, Víctimas sin mordaza, supra nota 1.
-
[9]
Véase, Ruti G Teitel, Justicia transicional (Bogotá, Universidad Exterado de Colombia, 2017); Javier Donde Matute, “El Concepto de Impunidad: Leyes de Amnistía y otras Formas Estudiadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (2010) SIPDHDPI 263.
-
[10]
Por ejemplo, se puede citar a la amenaza latente del ejército en Argentina de un potencial golpe de Estado, al nombramiento de Augusto Pinochet como senador y, en general, al mantenimiento en lugares de poder a élites y militares. Véase, por ejemplo, Laura Tedesco & Jonathan R Barton, The State of Democracy in Latin America: Post-transitional conflicts in Argentina and Chile (New York: Routledge, 2004).
-
[11]
Se hace referencia aquí a personas que, con base a falsos dilemas, pusieron en oposición los objetivos de la justicia transicional y los de la transición y consolidación de la democracia o de la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, “[e]l presidente Cárter explicó que le interesaban menos las violaciones del pasado que evitar las siguientes”, “[e]l columnista Charles Krauthammer, en parte basado en las ideas de Zalaquett y presumiblemente exaltando las virtudes de las experiencias chilena y sudafricana, [publicó] […] una proposición universal, de acuerdo con la cual los ‘informes de verdad’ deben ser escritos, pero no deben tener lugar procesos judiciales”, o “[c]on respecto a la crisis en Bosnia, algunos observadores [propusieron] clausurar los tribunales de crímenes de guerra y que sean reemplazados por una ‘comisión de la verdad’ basada en los modelos de Chile y El Salvador.” Las debilidades de estas posiciones determinaron que: “[a]un así, está lejos de comprobarse que una política de perdón y olvido automáticamente desvía el peligro de futuros abusos” o que “los procesos penales son desestabilizadores por naturaleza, mientras que el informe de una Comisión de la Verdad será, presumiblemente, mejor asimilado por los enemigos de la democracia.” Tal como lo explica el Centro Internacional para la Justicia Transicional: “Estos enfoques no deben considerarse mutuamente excluyentes. […] [E]s importante aportar innovación y creatividad a esos enfoques y a otras posibilidades.” Véase, Juan E Méndez, “Responsabilización por los abusos del pasado” (1998) 7:8 RCS 40; ICTJ, “¿Qué es la justicia transicional? ”, en línea: Centro Internacional para la Justicia Transicional <https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>.
-
[12]
Véase, por ejemplo, Philipp Wesche, “Business Actors, Paramilitaries and Transitional Criminal Justice in Colombia” (2019) 13:3 IJTJ 478.
-
[13]
Véase, David Backer, “Civil society and transitional justice: possibilities, patterns and prospects” (2003) 2:3 JHR 2973; Kieran Mcevoy & Lorna McGregor, Transitional Justice from Below: Grassroots Activism and the Struggle for Change (Portland: Hart Publishing, 2008); Eric Brahm, “Transitional Justice, Civil Society, and the Development of the Rule of Law in Post-Conflict Societies” (2007) 9:4 IJNL 1; Roger Duthie, “Building Trust and Capacity: Civil Society and Transitional Justice from a Development Perspective” (2009) ICTJ 1.
-
[14]
Véase, Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final 2003, en línea: Comisión de la Verdad y Reconciliación <http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php>; Cynthia E Milton, Art from a Fractured Past: Memory and Truth-Telling in Post-Shining Path Peru (Durham: Duke University Press, 2014); Miguel Barreto Henriques, “Pensar La Paz y la Reconciliación en Colombia desde la Experiencia de Perú: Lecciones a Partir del Análisis de la Comisión de la Verdad y Reconciliación” (2017) 30:90 AP 154.
-
[15]
“Sobre la Búsqueda”, en línea: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas <https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/sobre-la-busqueda/#como-hacemo>; Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 2016, Consejo Federal Suizo en Berna, sección 5.1.1.
-
[16]
Cynthia E Milton, supra nota 14.
-
[17]
Véase, Leena Grover, “Transitional Justice, International Law and the United Nations” (2019) 88:3 NJIL 359; Ruti Teitel, “Transitional Justice and Judicial Activism: A Right to Accountability?” (2015) 48:2 CILJ 385; Luis Miguel Gutiérrez Ramírez, “La obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos en contextos de justicia transicional” (2014) 16:2 ESJ 23; Alejandro Gómez Velásquez, “Perspectivas de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en justicia transicional y su aplicabilidad a las actuales negociaciones de paz en Colombia” (2016) 9 ERCL 147; Sam Szoke-Burke, “Searching for the Right to Truth: The Impact of International Human Rights Law on National Transitional Justice Policies” (2015) 33:2 BJIL 526; Héctor Olásolo Alonso, “Dignidad humana, derecho internacional penal y justicia transicional” (2014) 16:2 ESJ 7.
-
[18]
Véase, Mohamed Elewa Badar, “From the Nuremberg Charter to the Rome Statute: Defining the Elements of Crimes against Humanity” (2004) 5 SDILJ 73; M Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law (Leiden: Brill Nijhoff, 1999); Christopher Roberts, “On the Definition of Crimes against Humanity and Other Widespread or Systematic Human Rights Violations” (2017) 20:1 UPJLSC 1; Leila Nadya Sadat, “A Contextual and Historical Analysis of the International Law Commission’s 2017 Draft Articles for a New Global Treaty on Crimes Against Humanity” (2018) 16:4 JICJ 683.
-
[19]
“En casos de violaciones graves a los derechos humanos la Corte ha tomado en cuenta, en el análisis de fondo, que tales violaciones pueden también ser caracterizadas o calificadas como crímenes contra la humanidad, por haber sido cometidas en contextos de ataques masivos y sistemáticos o generalizados hacia algún sector de la población, a efectos de explicitar de manera clara los alcances de la responsabilidad estatal bajo la Convención en el caso específico y las consecuencias jurídicas. Con ello, la Corte no realiza, de ningún modo, una imputación de un delito a persona natural alguna. En este sentido, las necesidades de protección integral del ser humano bajo la Convención han llevado a la Corte a interpretar sus disposiciones por la vía de la convergencia con otras normas del derecho internacional, particularmente en lo relacionado con la prohibición de crímenes contra la humanidad, que tiene carácter jus cogens, sin que ello pueda implicar una extralimitación en sus facultades, pues, se reitera, con ello respeta las facultades de las jurisdicciones penales para investigar, imputar y sancionar a las personas naturales responsables de tales ilícitos. Lo que la Corte hace, de acuerdo con el derecho convencional y el derecho consuetudinario, es utilizar la terminología que emplean otras ramas del Derecho Internacional con el propósito de dimensionar las consecuencias jurídicas de las violaciones alegadas vis-à-vis las obligaciones estatales.” Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de mayo de 2010, Serie C No. 213, para 42. Véase, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 15: Justicia Transicional, en línea: CIDH <https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo15.pdf>.
-
[20]
“[L]a Comisión ha sostenido que en casos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y/o violaciones a los derechos humanos que tienen carácter imprescriptible como la comisión de asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, traslados o desplazamientos forzosos, torturas, actos inhumanos destinados a causar la muerte o graves daños a la integridad física y mental, ataques contra la población civil o sus bienes, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, los Estados tienen un deber reforzado de investigación y esclarecimiento de los hechos.” Véase, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derecho a la verdad en las Américas, Doc of OEA/Ser.L/V/II.152 Doc.2, 13 agosto 2014, para 76.
-
[21]
A este efecto se puede citar a los crímenes que son de la competencia de la Corte Penal Internacional: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que: “Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” Véase, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, A/Conf. 183/9, 17 julio 1998, enmendado 2002, art 5; Corte IDH, Caso Barrios Altos Vs. Perú, Fondo, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75, para 41.
-
[22]
José Antonio Guevara Bermúdez & Lucía Guadalupe Chávez Vargas, “La impunidad en el contexto de la desaparición forzada en México” (2018) 14 Eumonia 162; y Guevara Bermúdez & Lucía Guadalupe Chávez Vargas, “Propuestas para una ley general en materia de desaparición forzada de personas” (2015) 9 DFensor 4.
-
[23]
Véase, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Final: Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, Doc of OEA/Ser.L/V/II. Doc. 156, 25 noviembre 2018; Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, 2015, en línea: GIEI <https://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe-> ; Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Informe Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, 2016, en línea: GIEI <https://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe->.
-
[24]
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C No. 252; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de agosto de 2013, Serie C No. 264. Véase, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de noviembre de 2020.
-
[25]
Rachel Hatcher, The Power of Memory and Violence in Central America (New York: Palgrave Macmillan, 2018); Nelson Rauda, “Juez revisará documentos, ropa y proyectiles de la masacre del Mozote en archivos de la Iglesia”, El Faro (22 de enero de 2021), en línea: El Faro <https://elfaro.net/es/202101/el_salvador/25164/Juez-revisar%C3%A1-documentos-ropa-y-proyectiles-de-la-masacre-del-Mozote-en-archivos-de-la-Iglesia.htm>.
-
[26]
Véase, Charles Call & Jeffrey Hallock, “¿Una iniciativa demasiado exitosa? El legado y las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala” (2020) 24 CLALS WPS 1; Laura Zamudio González, Gonzalo Celorio Morayta & Bernardo Mabire, “La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG): Una Organización Autorizada” (2018) 58:3 Foro Internacional 493 ; Jorge Rodríguez Rodríguez & Luís Miguel Gutiérrez Ramírez, “Legados de impunidad y rostros de la verdad en Guatemala: Reflexiones en torno al juicio por genocidio (caso Ríos Montt)” (2015) 61:1 RIIDH 57; CEJIL, “Guatemalan bar association puts judicial independence in danger”, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (18 de Junio de 2014), en linea : CEJIL <https://cejil.org/comunicado-de-prensa/guatemalan-bar-association-puts-judicial-independence-in-danger/>; José Luis Sanz, “Guatemala: The Fall of Paz y Paz, the End of a Judicial Awakening”, InSight Crime (15 de Agosto de 2014), en línea : InsightCrime <https://www.insightcrime.org/news/analysis/paz-y-paz-end-guatemala-judicial-awakening/>; “Fact Sheet: the CICIG’s Legacy in Fighting Corruption in Guatemala” (27 de Agosto de 2019), en línea : WOLA <https://www.wola.org/analysis/cicigs-legacy-fighting-corruption-guatemala/>.
-
[27]
Para un ejemplo de una propuesta a este efecto, véase: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Justicia Transicional y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, HR/PUB/13/15, Naciones Unidas, 2014.
-
[28]
Para un ejemplo de una discusión acerca a este tema y algunos elementos de reflexiones, véase, por ejemplo, Héctor Olásolo, International Criminal Law, Transnational Criminal Organizations and Transitional Justice (Leiden: Brill Nijhoff, 2018) 105.
-
[29]
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2010, Serie C No. 219.
-
[30]
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman Vs. Uruguay, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No. 221.
-
[31]
Por ejemplo, en 2019, Bolsonaro dijo: “que el fallecido coronel Carlos Brilhante Ustra, responsable por un centro ilegal de tortura donde estuvo detenida la expresidenta Dilma Rousseff durante la dictadura (1964-1985), fue un ‘héroe nacional’. ‘(Ustra) Evitó que Brasil cayera en aquello que la izquierda quiere hoy en día.’” Y de manera clara, ha sostenido en varias ocasiones estar en favor de la tortura. Véase, Marcelo Silva De Sousa, “Bolsonaro elogia a militar que ordenó torturas en Brasil”, AP News (8 agosto 2019), en línea: AP News <https://apnews.com/article/7112cee9c9e04314a9e7613eea363b8c>; Luna Gámez, “‘Estoy a favor de la tortura y lo sabes’: Jaír Bolsonaro reabre las heridas de la dictadura”, El Confidencial (23 octubre 2018), en línea: El Confidencial <https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-10-23/elecciones-brasil-dictadura-bolsonaro_1633800/>.
-
[32]
Véase, Juan E Méndez, “Victims as Protagonists in Transitional Justice” (2016) 10 IJTJ 1.
-
[33]
Véase, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que Han Salido de un Conflicto: Procesos de depuración: marco operacional, HR/PUB/06/5, Naciones Unidas, 2006; United Nations Development Program Bureau for Crisis Prevention and Recovery, Vetting Public Employees in Post-conflict Settings: Operational Guidelines, 2006.
-
[34]
Por ejemplo, Rachel Hatcher describe como en Guatemala y en El Salvador el vocabulario de la búsqueda de la verdad y reconciliación vino a estar vinculado y superado desde el inicio del proceso de justicia transicional por los imperativos del perdón y de la amnistía por el medio conservador que se quedó al manejo del poder nacional: “Thus, the Peace was not even a week old when the terms of the peace—i.e., the pairing of truth with reconciliation and non-repetition, as in the Truth Commission mandate—were questioned and consumed by a conservative-led discussion about amnesty and perdón and how these were best for the country. In the right’s introduction of this alternative method of working toward reconciliation, in this subtle and incomplete, yet still clear, attack on the work of truth, the first hints of a discursive struggle emerge. In the right’s support of the Law, it is possible to see the beginnings of what would become the right’s amnesty and olvido-centered framework for talking about the past and its usefulness in the present.” Véase, Rachel Hatcher, The Power of Memory and Violence in Central America (New York: Palgrave Macmillan, 2018) a la p 126.