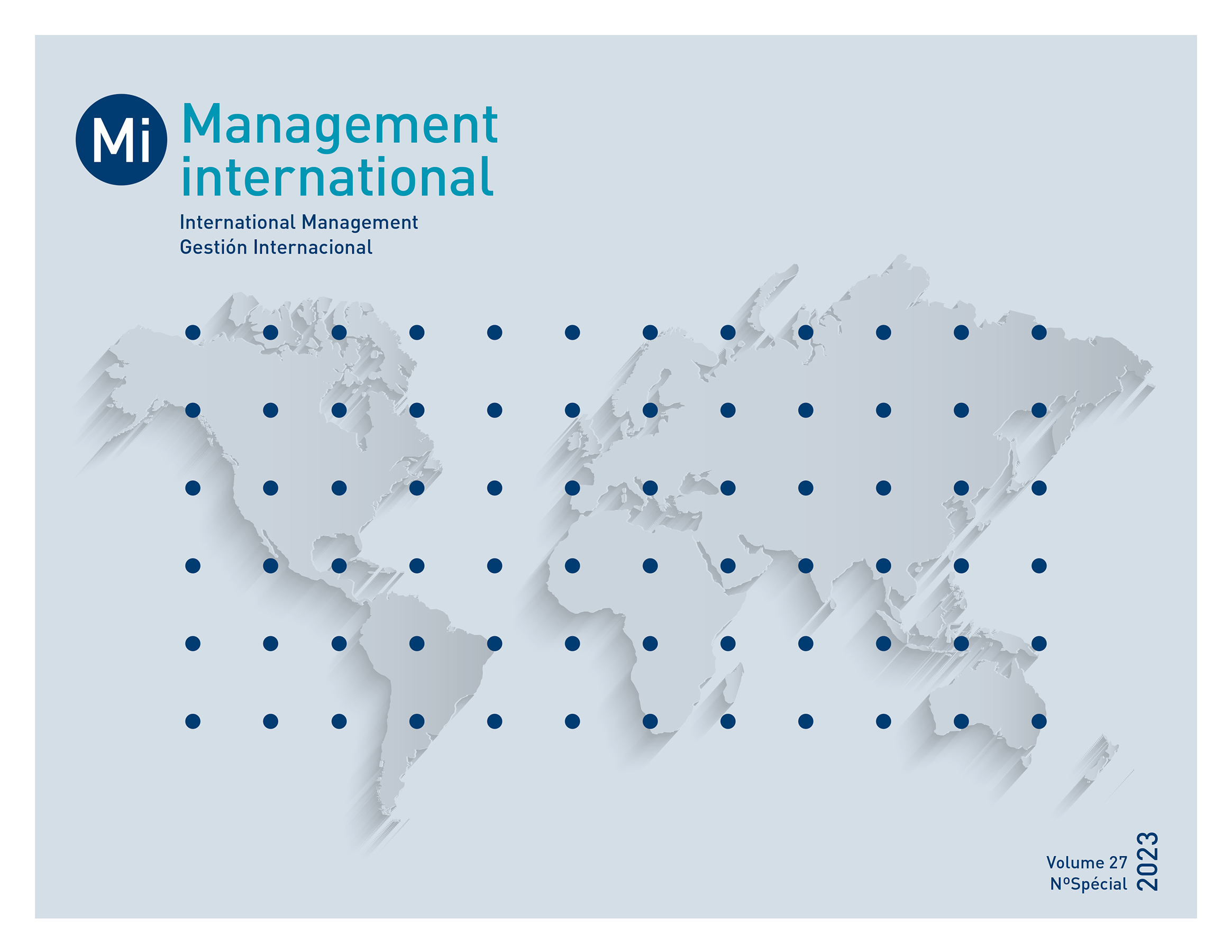Corps de l’article
Actualmente, el mundo está experimentando un período de agitación significativa, lo que ha llevado a una profunda reevaluación y confrontación de los sistemas de valores internacionales y las estructuras sociales (Hugon, 2016). Nuestra sociedad contemporánea, marcada por avances tecnológicos y sociales rápidos y numerosos, ha superado la capacidad de carga del ecosistema y ahora se enfrenta a los límites de su crecimiento exponencial (GIEC, 2023; Eberle et al. 2023). El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, incluyendo la extinción de cientos de especies animales y vegetales, la agotamiento de recursos naturales como el agua y los combustibles fósiles, el empobrecimiento del suelo y la acidificación de los océanos, son fenómenos ampliamente conocidos respaldados por numerosos estudios científicos en diversos campos disciplinarios (MacDougall et al., 2013; Meadows et al., 2004; Murray y King, 2012; Steffen et al., 2015).
Los desafíos ambientales, energéticos y climáticos van acompañados de complejidades geopolíticas, económicas y sociales igualmente críticas que la comunidad internacional se esfuerza por abordar (Eberle et al. 2023). Si bien estos desafíos son de naturaleza global, nuestro mundo multipolar se caracteriza por disparidades en riqueza y poder, así como variaciones en prioridades y preferencias colectivas, lo que hace que el consenso sea difícil de alcanzar (Hugon, 2016). Se observan desigualdades económicas y sociales crecientes entre individuos, grupos sociales, regiones y países de todo el mundo, lo que resulta en una brecha significativa entre las poblaciones del Norte Global y el Sur Global. La consiguiente inestabilidad económica y política refuerza estas desigualdades, creando un ciclo negativo interpretado como una vulnerabilidad de nuestro sistema capitalista (Piketty y Goldhammer, 2014). Por lo tanto, el ritmo acelerado adoptado por las naciones industrializadas y los países en desarrollo puede contribuir a desestabilizar e incluso desmantelar los sistemas que sustentan y mantienen nuestra civilización.
En las últimas dos décadas, las comunidades científicas y políticas han comenzado a abordar los problemas complejos relacionados con el posible colapso de las sociedades (Diamond, 2006; Hawkins y Jones, 2013; Servigne et al. 2021). En el campo del emprendimiento, las crisis sociales y ambientales suelen abordarse desde una perspectiva positiva, destacando el papel que los emprendedores pueden desempeñar en la creación y desarrollo de soluciones a desafíos globales. Esta perspectiva glorifica el emprendimiento “heroico” (Janssen y Schmitt, 2011) y lo retrata como fuente tanto de prosperidad económica como de transformación social a nivel local, regional, nacional e internacional. Sin embargo, no explora a fondo la posible responsabilidad del emprendimiento en el origen y agravamiento de los problemas dentro del sistema dominante.
Basándose en esta observación, este número especial busca investigar los vínculos entre el campo del emprendimiento y la perspectiva de un colapso social. Es una continuación de la 8ª edición de las Jornadas Georges Doriot que, en 2019, reunió a la comunidad científica para reflexionar colectivamente sobre los desafíos del emprendimiento en medio de un posible colapso social. Esta perspectiva sobre los roles y responsabilidades de los emprendedores en la sociedad global actual tiene como objetivo arrojar luz sobre un aspecto insuficientemente explorado en círculos académicos.
Para empezar, el mito del emprendedor parece persistir sin que lo comprendamos completamente, ya que difumina las líneas entre el heroísmo y la soledad. ¿Quién es realmente engañado? como sugiere Paul Veyne. Inspirándose en el trabajo de este historiador, el ensayo de Olivier Germain examina la tensión entre la mitificación y la mistificación en la era de los mitos revitalizados, en particular a favor de las startups. ¿Contribuye esta renovación del mito a la perpetuación de un mundo defectuoso, o ofrece una solución frente a un posible colapso? El ensayo también analiza la practicidad o autenticidad del mito para las poblaciones vulnerables y marginadas en el emprendimiento. Destaca los riesgos de las discusiones centradas únicamente en identidades, a menudo pasando por alto las realidades de la vida de las personas. En última instancia, el ensayo nos anima a explorar las posibilidades del activismo emprendedor, que está lleno de potencial imaginativo, o del emprendimiento político, que construye relaciones y abarca inevitablemente los posibles beneficios y desventajas de una mitología diferente.
El texto de Pierre Labardin, Stéphane Jaumier y Olivier Gauthier se centra en la génesis del discurso que asocia el beneficio con el éxito en el contexto de la sociedad francesa de la década de 1980. Este discurso se ha arraigado profundamente en nuestra imaginación colectiva, contribuyendo a la proliferación del liberalismo económico y la jerga empresarial en la sociedad. Al examinar la historia social y cultural del beneficio, basada en un análisis de 878 artículos de periódicos y 656 programas de televisión de esa época, los autores exponen la función principal del discurso dominante en ocultar cómo las empresas generan y distribuyen sus beneficios. Su estudio pone de manifiesto cómo el discurso puede transformar un sistema de medición, como el beneficio, en valores sociales, lo que conlleva el surgimiento del emprendimiento y la financiarización de la economía. Además, arroja luz sobre el proceso de construcción de un emprendedor como modelo social de éxito a través del discurso.
El texto de Elen Riot comienza reconociendo el declive industrial en Francia en los últimos cincuenta años, caracterizado por una disminución del empleo y del PIB. Su objetivo es analizar el discurso centrándose en el caso emblemático de Florange y Grandrange, que representan la crisis industrial en Lorena. La autora examina la promesa emprendedora, su alineación con las diversas expectativas de las partes interesadas y su futuro potencial. El discurso retrata al emprendedor como una figura providencial capaz de mantener o reactivar las actividades industriales (emprendedor de continuidad) y proponer soluciones medioambientales innovadoras (emprendedor disruptivo). El análisis destaca la ambigüedad inherente de la promesa emprendedora, evocando una mezcla de esperanza y desilusión entre los afectados por la crisis industrial. Esta promesa vaga parece servir más como un medio para establecer una presencia en áreas industriales en declive que para ofrecer soluciones genuinamente sostenibles.
Por último, el texto de Catherine Mercier-Suissa y Magdalena Godek-Brunel ofrece una perspectiva complementaria y alternativa al examinar el concepto de bienes comunes y la gobernanza de los recursos relacionados, basándose en la teoría de Ostrom. Las autoras emplean un estudio de caso longitudinal único, la “hospitalidad constructiva”, en la que los socios sociales colaboran en la construcción de viviendas temporales con y para refugiados. Demuestran que esta cooperación se basa en la confianza, la solidaridad y la satisfacción de producir un bien común, en lugar de obtener ganancias, marcando un cambio con respecto a las prácticas empresariales dominantes. Los resultados destacan la eficacia de las asociaciones sociales en la gestión de bienes comunes y el papel del emprendedor en la coordinación de las acciones de los socios. Estos socios poseen habilidades complementarias y establecen reglas de autogobierno de manera colegiada.
Parties annexes
Bibliografía
- Diamond, J. M. (2006). Collapse : how societies choose to fail or succeed. Penguin Books Canada.
- Eberle, C., O’Connor, J., Narvaez, L., Mena Benavides, M., Sebesvari, Z. (2023). Interconnected disaster risks : Risk tipping points, Bonn : United Nations University – Institute for Environment and Human Security. http://dx.doi.org/10.53324/WTWN2495
- GIEC (2023). 6ème Rapport de synthèse du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 20 mars 2023, https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/
- Hawkins, E., Jones, P. D. (2013). On increasing global temperatures : 75 years after callendar, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 139(677), 1961–1963. https://doi.org/10.1002/qj.2178
- Hugon, P. (2016). Du bilan mitigé des Objectifs du Millénaire pour le développement aux difficultés de mise en oeuvre des Objectifs de développement durable, Mondes en développement, 174(2), 15-32. https://doi.org/10.3917/med.174.0015
- Janssen, F., Schmitt, C. (2011). L’entrepreneur, héros des temps modernes ? Pour une analyse critique de l’entrepreneuriat, dans : Taskin, L., de Nanteuil, M. (dir.), Perspectives critiques en management. Pour une gestion citoyenne, De Boeck, pp. 163-184.
- MacDougall, A., McCann, K., Gellner, G. et al. (2013). Diversity loss with persistent human disturbance increases vulnerability to ecosystem collapse. Nature, 494(7435), 86-89. http://dx.doi.org/10.1038/nature11869
- Meadows, D., Randers, J., Meadows, D. (2004). Limits to growth : The 30-year update. Vermont, USA : Chelsea Green Publishing Co. p. xii.
- Murray, J., King, D. (2012). Oil’s tipping point has passed. Nature, 481(7382), 433-435. http://dx.doi.org/10.1038/481433a
- Piketty, T., Goldhammer, A. (2014). Capital in the twenty-first century, Belknap Press of Harvard University Press.
- Servigne, P., Stevens R., Cochet, Y. (2021). Comment tout peut s’effondrer : Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, Éditions Points.
- Steffen, W. et al. (2015). Planetary boundaries : Guiding human development on a changing planet, Science, 347(6223), 1259855. http://dx.doi.org/10.1126/science.1259855